Traemos para la sección, Editoriales amigas, del blog Ancile, el libro del escritor ecuatoriano Mario Campaña (Guayaquil, 1959) titulado Bajo la línea de flotación, número 2 de la colección, Los abisos de point, de la editorial Point de lunettes, de la que no nos cansamos de decir que es una de las editoriales españolas que mejor cuidan sus publicaciones, así, este título, como los otros anteriormente ofrecidos en estas páginas (Carlos Germna Belli y su Entre cielo y suelo, primer título de esta colección y Eduardo Chirinos, con su Harmonices mundi, número 3 de la misma colección), sigue las mismas directrices de exquisitez editorial este título, también dedicado a la literatura hispanoamericana, ofreciendo junto a la versión en rústica, otra edición especial en rama para suscriptores, cuya delicada confección hará las delicias del bibliófilo. Traemos uno de los relatos que componen, Bajo la línea de flotación, como representación mínima del magnífico conjunto que integra dicho título y en el que verán desfilar muy diverso relatos en los que constatar lo cotidiano de la vida con sus miserias y alegrías, y todo bajo la previsión atenta de quienes han vigilado la edición con tanta atención y delicadeza, me refiero a Inmaculada Lergo y Manuel García, gracias a los cuales disponen de una edición tan cuidada y que desde aquí vivamente recomiendo.
MARIO CAMPAÑA, BAJO LA LÍNEA DE FLOTACIÓN
EL PÁJARO BRUJO
También yo quise cazar pájaros; de la época en que lo
intenté en la granja de los abuelos -unos seis meses; los más largos y felices
de mi vida- he guardado numerosos recuerdos, todos reconfortantes, dignos de
ser revividos, y uno turbador, una cifra desconocida, que ha suscitado en mí
numerosas e incontestadas preguntas, que ha prevalecido sordamente sobre los
demás durante demasiados años y que sólo hoy me siento capaz de contar.
Nosotros, los Rubio, los nietos de “el señor Rubio”, éramos cinco, a veces
nueve, y salíamos “a pajarear”. A mis primos Sofía y Javier, a mis hermanos
Josefina y Miguel, y a mí, se unían otros primos, Eduardo y Wilson, que venían
de San Carlos, y, raras veces, Fernando y Manuel, de Guayaquil. Sin acordarlo
previamente, partíamos después de un día de lluvia.
En aquellos días nos sentíamos distintos, como alumbrados,
llamados por algo que, sin palabras, nos prometía sorpresas resplandecientes.
Nos gustaba el agua recién caída y toda su invención; el agua de los charcos
improvisados que fundaba en los caminos mínimas ciudades transparentes de
gusarapos y hojas bamboleantes; el agua que corría en las zanjas desbordadas;
el agua fresca, hinchada, de los esteros, extendida sobre los arrozales en un
gran oleaje. Sobre todo nos gustaba el aroma y el color que dejaba la lluvia,
el aire purpúreo de matices ocres, verdes y azules; una luminosidad imposible
de describir: la húmeda luz del trópico.
El agua y la luz, digo, nos sacaban de casa. Estábamos
convencidos, con ese convencimiento sin argumentos de los niños, de que la
lluvia actuaba de modo encantatorio con la tierra, los árboles y todos los
seres; que tenía un efecto transformador sobre la realidad entera: la hacía
crecer, la perfumaba, convirtiendo nuestra rústica granja familiar en un
territorio hechizado.
Pequeños catadores de milagros, después de un día de
lluvia salíamos a descubrirlo todo otra vez, a verificar lo ocurrido. Como una
tribu nómada, trazábamos siempre el mismo trayecto, con las mismas visitas y rituales.
Pertrechados con un machete y hondas fabricadas la vísperas con ramitas cortas
de los árboles, enfilábamos por la manga de los cañaverales, que era el camino
oficial y por tanto el menos utilizado, pero para nosotros el mejor, intransigentes
ritualistas necesitados de un instante inicial solemne. Dejábamos la casa y el
jardín, que mi abuela llamaba “el Placer”, y al llegar al paso vecinal
girábamos a la izquierda y nos enrumbábamos por esa arboleda de robles y
ciruelos, íbamos a “pajarear”, a cazar pájaros. No creáis que nos gustaba
escucharlos o atisbarlos; al contrario: soñábamos con reducirlos, acabar con
su algarabía y su milagro, convertirlos en presa de nuestro arrebato. Aún los
sigo viendo como los veía cuando era un niño: como seres sólo aparentemente
ingenuos pero en realidad concentrados, enigmáticos portadores de nociones
oscuras, acopiadas en su mundo de viajes por parajes y cielos desconocidos,
seres acerca de los cuales es mejor tener un conocimiento más o menos preciso si
uno no quiere ser desagradablemente sorprendido. Demasiado movedizos,
demasiado reales para arrastrarnos en sus vuelos, nos gustaban pero no nos
hipnotizaban. Como los humanos, para nosotros los pájaros no eran ni buenos ni
bellos, ni malos ni feos, y más valía vigilarlos. Como los humanos, necesitan
de un sortilegio: algunos pueden ser mirados y hasta reverenciados, pues en su
aérea aventura pueden llegar a dejarnos algún fulgurante saber; otros merecen
ser cazados o encerrados; y de unos cuantos, irreductibles y maléficos, es
mejor huir.
Mi hermano Miguel, que era el mayor, probaba primero,
con su honda; tenía buena puntería pero le faltaba intuición; Javier, crecido
en la granja, lo sabía todo sobre los pájaros pero era dubitativo y lento.
Eduardo, a menudo contento y decidido, de mano firme, era el mejor, certero.
Todos hacían faenas dignas, aunque a veces la distancia y el plumaje provocaban
que la munición rebotara en el ala y el pájaro volara, advertido de un banal
peligro; pero yo ni siquiera era capaz de suscitar esa inquietud; el escaso
impulso de mi honda echaba a perder mis ilusiones.
Al final, abandonábamos la manga con las manos vacías,
pero eso no nos desalentaba. A la altura de la casa de don Quimí volvíamos al
perímetro de la granja. Renunciábamos a los pájaros por su excesiva ambigüedad,
por su ser siniestro y a la vez angelical, que impedía la emergencia en
nosotros de sentimientos más definidos. Cambiábamos el cielo tan claro del camino
por el misterioso verdor de la finca, una frondosidad exacerbada por la lluvia
que convertía lo frío y oscuro del bosque en una áurea y cálida penumbra. En
realidad, estábamos en busca del horror. Porque en cuanto pisábamos el
territorio de la granja brotaba en nosotros un temor extrañamente deseado,
acuciante y maligno. Tratábamos de encontrar al único ser temible del que
teníamos noticia en esas tierras, de ratificar su existencia, de probarnos por
un instante que podíamos detenernos delante de él como ante un destino superior
que nosotros, gracias a la fuerza de la obediencia, conseguiríamos evitar. Nos
excitaba la idea de ejercer la libertad de alejarnos de él en silencio, con el
pecho turbado por palpitaciones primitivas. Aquel horror aparecía impertérrito
ante nosotros en el momento menos esperado, a poca distancia, en algún árbol
bajo. Lo veíamos grande, suntuoso, fúnebre, de plumaje verdiazul y una cola
singularmente alargada. Parecía un búho o una lechuza, pero se distinguía de
ellos por su tamaño y su sensualidad, por su lúgubre lujuria.
Estaba siempre solo, impenetrable, silencioso. Nunca
lo vimos cantando, pero sabíamos, porque a veces lo escuchábamos en la noche,
que un lamento vago, siniestro, salía de su pico mórbido. Le llamaban “pájaro
brujo” o “pájaro culebrero”, apelativos ganados, según los abuelos, por sus
capacidades para provocar sucesos extraños y por alimentarse de serpientes. Lo
buscábamos sin palabras y lo encontrábamos de manera súbita; lo mirábamos
azorados, lo merodeábamos, y con declaraciones confusas poníamos fin a nuestro
febril vagabundeo: teníamos terminantes instrucciones de alejarnos de inmediato
de aquel animal maligno, de nunca intentar nada contra ese ser tal vez venido
de algún lugar tenebroso, si no queríamos ser castigados por la desgracia. Era
como si estuviera probado que desafiar la mala suerte es no sólo temerario sino
también una locura por demás inútil, como si no desafiarla no fuera vanidad,
la de quien se siente elegido para la salvación y para obtenerla sólo tuviera
que abstenerse. Sea como sea, ninguno de nosotros se atrevió nunca a
desobedecer ese conminatorio consejo.
Pero una tarde en que habíamos regresado de nuestro
vagabundeo pospluvial, me quedé solo en el jardín delantero, en el Placer. Mis
hermanos y mis primos se habían ido a buscar agua al pueblo o a recoger aguacates,
o mangos, o limones, o a la cabaña. En todo caso, se habrían ido a un lugar
cercano, no como ahora, que todos están lejos. No sé por qué coincidencia no
estaban ni mis abuelos ni mis tíos. Me había quedado, digo, solo en el Placer.
Como tantas veces, había vuelto sin gloria y era consciente de ello. Eran las
cuatro o cinco de la tarde. La casa familiar estaba en silencio. No tuve tiempo
de pensar en esa circunstancia inusitada, incomprensible, pues de repente, a
cuatro metros de la casa, acurrucado en el agujero de un árbol seco de papaya,
vi al pájaro brujo. Me quedé perplejo. No sólo porque nunca se había atrevido a
acercase tanto y yo estaba solo y la casa
semejaba un paraje abandonado, sino porque era inconcebible que aquel animal
maléfico tuviera un hogar, un nido, un cómodo agujero justo en nuestro jardín,
en el reino de mi abuela, delante del ventanal de la sala. Sentí pánico. ¿Iba
a ser atacado? Giré la cabeza a un lado y otro rastreando lo que pudiera
protegerme. Junto a la mesa de herramientas estaba la escopeta, que alguno de
mis tíos habría olvidado guardar después de aceitarla. Era la primera vez que
estaba tan a mi alcance, sin que nadie pudiera impedirme su uso. Todo era
inédito aquella tarde.
Mirando al pájaro brujo, la empuñé con decisión. En
ese instante no pensé en el mal que representaba aquel ser horroroso sino en el
estigma que ya pesaba sobre mí, en la oportunidad que se me presentaba de
limpiar de una vez por todas las huellas de mi timidez y mi torpeza salvando a
la familia de una presencia que presagiaba hechos funestos. La escopeta era un
trasto que debía ser cargado después de cada disparo. Yo era capaz de hacerlo:
lo aprendí mirando a mi abuelo y a mis tíos. Cogí la batuca, la pólvora y las
municiones, cuyo sitio de almacenaje conocía muy bien, y la cargué. Casi
temblaba, pero conseguí hacerlo del modo rítmico y seguro con que lo hacían
mis tíos. Me acerqué con sigilo al árbol de papaya. Allí seguía el pájaro
brujo. Soberano, hierático, o más bien arrogante, permitió que me colocara en
una absurda proximidad. Seguí dando pasitos, semi inclinado, como si me escondiera
de algo; alumbrado por una tarde despejada, avanzaba sin apartar la vista de
aquel animal cuya insultante indiferencia me confundía. Puse el cañón de la
escopeta a dos metros de su rostro concentrado. Sé que me invadió una
embriagadora sensación de irrealidad: ningún blanco si es real, si merece ser
alcanzado, puede estar tan estúpidamente cerca. Al final, creo que cerré los ojos.
El estruendo reventó en mi cabeza. Imaginé el aire
lleno de un humo vagaroso y oí un escándalo de graznidos que no podían
pertenecer a la realidad. Cuando abrí los ojos vi una leve cortina azul
flotando en el aire. Detrás, mortecino, estaba el pájaro maligno. Era como si
no se hubiera movido de aquel agujero seco del papayo que presidía
asombrosamente el jardín de mi abuela. Con su figura inmóvil, borrosa, un poco
triste, me miraba de un modo fijo, con un rancio aire de eternidad.
Mario Campaña


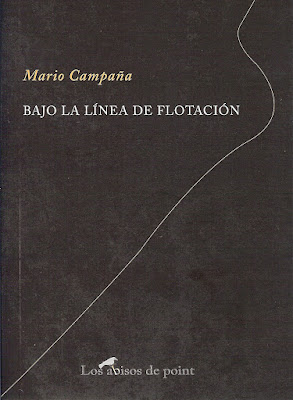

Gracias, querido amigo, por esta entrega. Me he bebido el relato con fruición. Abunda en detalles ambientales y humanos, la maravillosa forma de ver el mundo de la infancia. Un abrazo.
ResponderEliminar