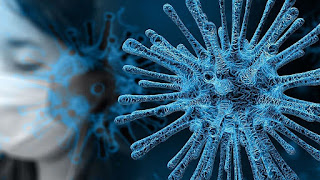Para la sección de Narrativa del blog Ancile, traigo un espléndido relato de nuestro querIdo amigo y excelente narrador Pastor Aguiar, que lleva por título: Los cuchillos.
LOS CUCHILLOS
No sé por qué me pasaba la vida tirando cuchillos. Los llevaba por docenas. Dos o tres
en la cintura, sin vaina, para que no se me trabara el gesto. Otros al borde de las
polainas y unos diminutos en cada bolsillo. El último, de doble filo y del tamaño de un
lápiz, disimulado en la manilla del reloj.
Desde el amanecer comenzaba a dispararle cuchillos a los plataneros del fondo, a las
paredes de tabla y los más sutiles, a los amasijos de azucenas, por donde se precipitaba
el agua de lluvia desde el techo. Después tomaba unos tragos de ron, encendía un tabaco
e iba recogiéndolos hasta sus respectivos lugares.
Eran diez años. Desde el primer día de mi retiro de las tropas especiales de Banquitermo
había realizado un número colosal de prácticas. Era tanta mi pericia a estas alturas, tan
nítida la ubicación de cada blanco en mis reflejos, que me era imposible fallar. Trataba
de tener algunos yerros, como apuntarle a alguna nubecilla algodonosa, deseoso de
sacarle un aguacero; pero el metal giraba hacia su curso de siempre, hacia el corazón de
los plátanos, hacia el susto de las azucenas, hacia las tablas que ya eran un colador.
Tenía la esperanza de que no fuera en vano, de que alguna vez, mucho más tarde, al
menos, me iba a salvar la vida mientras tuviera un cuchillo.
Entonces vi la primera Anembrosia. Logró pasar una milésima de segundo después de
que el cuchillo mayor estiró su hilo de puntería a través del muro de las once de la
mañana. Fue como una pedrada y se posó en el techo por varios segundos. Era de la
variedad de pelo rojo, de pico redondo como ostras. No lo pensé dos veces. Agarré el
puñal más liviano y como hacen los lanzadores en los juegos de baseball, traté de
atravesarla. Pero el metal desfiló por la dureza de los rayos de aquella hora y vino a
encajarse en el mismo hueco de las tablas.
Entonces me irrité. Ello no me sucedía desde los comandos en la selva telúrica, donde la fuerza de gravedad fluctuaba como las mareas y el arriba y el debajo de las cosas jugaban como gatos jíbaros. Un odio irracional se apoderó de mí; pero un trago extra y par de buenas chupadas al habano, me fueron relajando.
Cuando volví a mirar la Anembrosia había desaparecido. Durante el resto de la jornada
pasaron dos o tres más, pero logré dominarme, cada vez con mayores dificultades.
Esa noche apenas dormí. Soñé que las Anembrosias habían talado todas las azucenas,
derribado los plataneros, desclavado las tablas de las paredes, arrancado los postes del
patio y volcado el tanque del agua.
Me levanté antes que el sol y entre los primeros luminazos pude ver que, efectivamente,
al menos las azucenas parecían la escena de un crimen y casi todas las cepas de plátano
habían sido trucidadas de forma abominable sobre el pasto.
Lancé los primeros cuchillos, los de la cintura, sin fallar uno, contra los troncos aún de
pie, contra el amasijo de azucenas marchitas, sobre la tablazón. Hasta que a media
mañana volvieron, porque era una veintena de Anembrosias del tamaño de lobos, de
pelambre roja mayormente. Cada vez que lanzaba un dardo, ellas pasaban una milésima
de segundo antes, como adivinando el trayecto, burlándose al amparo de sus
velocidades.
No pude sostener los nervios y comencé a tirar con ambas manos, apenas con instantes
de separación y los muy cabrones se clavaban donde debían, en los únicos puntos dados
por la costumbre, hasta que no me quedó uno. Entonces ocurrió la debacle. Agarré el
machete que solo reservaba para la chapea del pasto y cuando lo hice un grito me rajó la
garganta, como cuando los peores ataques en las praderas de Esquistos. Cerré los ojos
para gozar esta furia, que era como el sabor de un vino milenario y avancé en círculo
dando molinetes, danzando como las tribus anemólides durante las fiestas para
homenajear al primer sangramiento de las vírgenes. Con la misma naturalidad con que
se respira, en el clímax del éxtasis, iba cantando todos los himnos sabidos, para
alcanzar, finalmente, la eficacia del estallido de un látigo, cuando todas sus inercias se
catapultan ondulando hacia sus extremos.
Daba golpes a troche y mocha y tajaba a las solideces, al aire enrollado en el patio, al
muro reblandecido de la luz del medio día y quién sabe a cuántas Anembrosias, porque
pude sentir sus chorros de sangre sobre mi rostro y haciendo lodos en el suelo, que se
fue encharcando también con un aguacero errante a aquella hora límpida de mi
imaginación, porque para nada abrí los ojos, hasta que el agua insoportable y los truenos
cebados de gordura, me dejaron aniquilado, solo y borracho entre el picoteo de las
Anembrosias sacándome las tripas.