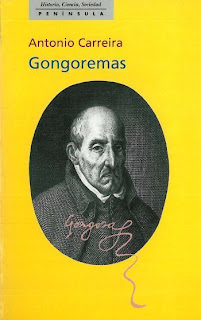Del número dos de la Revista Jizo de Humanidades, de entre
los varios excelentes trabajos de crítica e investigación filológica y
literaria, destaca sin lugar a dudas este intitulado: Algunas aportaciones de Góngora a la lengua de su tiempo, del
insigne filólogo e hispanista Antonio Carreira. Sus estudios sobre poetas y
escritores españoles son de ineludible referencia, y las ediciones y trabajos
sobre el genial poeta cordobés son ya eco que resonará para la posteridad de
forma totalmente inevitable. La devoción a tan erudita y meritoria labor por
parte de quien suscribe esta brevísima introducción a este trabajo proviene (no
sólo del privilegio de gozar de su amistad y preclaro magisterio), sobre todo
por haber sido en innumerables ocasiones muy sabiamente conducido en la
comprensión y lectura del gran D. Luis de Góngora (así cabe deducirse de: Las obras completas de Góngora, en dos espléndidos tomos en la
Biblioteca Castro, la extraordinaria edición de los Romances, en Quaderns
Crema, o la imprescindible Antología editada en Crítica y, qué decir de sus Gongoremas, editados en Península; de todos ellos aportamos
las correspondientes portadas) –entre otros diversos y completísimos y avisados
estudios de necesaria referencia, véase también su edición de la poesía
completa de otro de los grandes de la poesía en nuestra lengua: Vicente Aleixandre-; por lo que, como decía, me siento profundo y seguro deudor de tan privilegiada instrucción,
sin contar los siempre acertados consejos en relación con mis propios y
modestísimos aportes literarios (poéticos, sobre todo, que en ocasiones tuvo a
bien supervisar y corregir en la edición de algún poemario) y filológicos y
científicos, con los que aprendí a ser riguroso y atento a las más finas
sutilezas de nuestra amada lengua, siguiendo la estela de aquellos otros que
marcaron en mi humilde personalidad intelectual y creativa huella indeleble
(Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, primordialmente).
Así pues, junto a la
publicación digital de la revista Jizo de Humanidades –adjuntamos al final de
la entrada el enlace al lugar donde se está digitalizando cada número-, sirva
además esta entrada en el blog Ancile, como personal homenaje a la docta,
ilustrada e imprescindible influencia de Antonio Carreira para el ámbito todo
de la más excelsa producción filológica y crítica en los últimos años, resultando de ella -entre otros pocos y selectos exponentes- de lo más
granado en la producción dedicada al estudio de nuestras gloriosas letras.
ALGUNAS APORTACIONES DE
GÓNGORA A LA LENGUA DE SU TIEMPO
El poeta mexicano David Huerta, a quien la vena lírica le
llega por vía genética, en su poema «Otro ejército» presenta a Garcilaso de la
Vega en trance de escribir su «Oda a la Flor de Gnido». El texto, que en
realidad es un metapoema, termina con estos versos:
...Vio
su
propia muerte en el asalto y vio
el
otro ejército, los poetas
que
seguirán su huella, el brillo
de
la prosodia castellana –y se distrajo
con
su propia sonrisa,
mientras
la tarde mediterránea
se
disolvía con ardiente dulzura.1
El poeta moderno ha sabido
intuir lo esencial: el brillo de la prosodia castellana, transformada
felizmente para siempre por obra del finísimo oído de Garcilaso. Decía Antonio
Machado que hacía falta estar sordo para no distinguir los versos de Lope de
los de Calderón. Lo mismo se podría decir de los de Garcilaso respecto a los de
Boscán o Diego de Mendoza. Nada tiene de extraño que Góngora, medio siglo más
tarde, sintiera tal devoción por el toledano, a quien recuerda en verso y prosa
con frecuencia: una admiración similar a la que grandes compositores del siglo
XIX sintieron por Mozart, como si todo hubiera empezado con aquella música
elegante, de tono menor, hecha de recursos casi ocultos de tan sutiles.
Entre Garcilaso y Góngora hubo
grandes poetas, que adoptaron esa estrofa precisamente estrenada por el primero
en la Oda a la Flor de Gnido: fray Luis de León, san Juan de la Cruz han sabido
captar y encerrar en ella la música de las esferas. Resulta curioso que Góngora
nunca la haya tentado, como si sintiera por la lira un respeto religioso; ni
siquiera su derivada, la lira de a seis. Góngora, desde el punto de vista
métrico, casi parece un poeta conservador: romances letrillas, décimas,
octavas, sonetos, canciones, silvas, pocos tercetos y algunas redondillas. Ni
liras ni ovillejos ni sextinas ni tampoco esos versos blancos o de rima interna
asimismo probados por Garcilaso. Es decir, nada cuyo artificio salte a la
vista. La música de lo que pasa en Góngora va por dentro: solo salta al oído.
Robert Jammes, máximo gongorista vivo, ha estudiado con pormenor la novedad de
la silva en las Soledades: la más extensa que nunca se había visto y a
la que se debe el cambio de sentido del término, que de designar algo familiar
y variopinto pasó a significar la forma métrica más flexible, la más próxima a
nuestro verso libre dentro de la ortología clásica, y que tendrá una espléndida
floración, tardía e inesperada, a fines del XVII en el Primero Sueño de
Sor Juana.
Esos juegos de rimas que
pueden distar de dos hasta catorce versos, esas tiradas de heptasílabos o de
endecasílabos que quiebran su regularidad para poner de relieve una imagen, que
se pliegan y adaptan sin esfuerzo a los revuelos de las aves, por ejemplo, en
el episodio de cetrería de la Segunda Soledad, o que de pronto se
someten a disciplina estricta en el canto amebeo de los pescadores o en el
métrico llanto del peregrino en el mismo poema, son, efectivamente, un prodigio
de musicalidad. El oído castellano, habituado al porrazo de la rima previsible
e isócrona, no digamos a la matraca acentual del dode-casílabo, primero se
sintió desconcertado, ya con la suave música, imperceptible de tan callada, de
Garcilaso. Pero al llegar a Góngora los recelos desaparecieron y hasta los más
reacios acabaron por dejarse cautivar:
Pasos de un peregrino son,
errante,
cuantos me dictó versos dulce
musa,
en soledad confusa
perdidos unos, otros
inspirados.
Si escuchamos estos versos, donde sólo asoman dos rimas,
leídos con el tempo debido y sobre un fondo de silencio, resultan
sobrecogedores; lo que señala ese aparente sintagma del primero: un peregrino
son. Constituyen, según es sabido, el tema de introducción a una sinfonía
inacabada que, como la de Schubert, iba a constar de cuatro movimientos y solo
alcanzó a tener dos: las Soledades.2 El símil no es
caprichoso: una sinfonía –cualquier forma sonata– brota de la contraposición y
el desarrollo de unos temas. Y de la calidad de los temas depende, en gran
medida, la calidad de la obra misma. Lo que encontramos en esos cuatro versos,
también metapoéticos, es un descoyuntamiento del lenguaje normal por obra del
hipérbaton: entre peregrino y errante se incrusta el verbo son.
Entre cuantos y versos se interpone el sintagma me dictó,
cuyo sujeto va pospuesto. Mientras que el cuarto (perdidos unos, otros
inspirados), con su simetría bimembre y su quiasmo sintáctico, especular,
adquiere la condición de cadencia, de acorde perfecto en el que el espíritu
descansa, toma un respiro, antes de continuar.
Estamos hablando de sonidos;
sólo una sinalefa en el primer verso: de un. Incluso un acento
antirrítmico en el segundo: dictó versos. Pero el oído que capta la
poesía no sólo percibe sonidos sino también sentidos, pese a las violencias
sintácticas: esa ecuación pasos igual a versos se convierte en Leitmotiv,
puesto que, en efecto, los pasos del peregrino suscitan los versos que los
relatan, si no es que los versos suscitan los pasos, tal es la ligazón de la
melodía y de la armonía dictadas por la musa: los versos son inspirados, y los
pasos, perdidos. ¿Dónde? Precisamente en una confusa soledad, en el seno mismo
del poema así titulado, con término trisémico: la soledad del despoblado, la
del ámbito rural opuesto al urbano y también la nostalgia. Una nostalgia que,
si comienza siendo lamento por un amor imposible, pronto se convertirá en
añoranza de un mundo hermoso y feliz, insospechado en plena edad del hierro.3
Góngora usa las palabras como un compositor las notas: con
entera libertad, dentro del sistema de leyes que él mismo establece. Hay
músicos que apenas modulan: Schubert, Mahler, por ejemplo, prefieren
contraponer tonalidades ahorrando esos ritos de paso que llevan de una a otra.
Actúan, pues, con una libertad censurable según los cánones, no según los
resultados. Góngora insufla a la lengua literaria de su tiempo esa aura de
libertad que, en el fondo, no es sino añoranza de la sintaxis latina, aunque
sea a expensas de una mayor dificultad en el seguimiento, similar a la
producida por la ausencia de modulación. Que era bien consciente de su
propósito lo revela una carta de 1613 en la que defiende a las Soledades
del reproche de ininteligibilidad:
...Siendo lance forzoso
venerar que nuestra lengua, a costa de mi trabajo, haya llegado a la perfección
y alteza de la la-tina.
Ahí el poeta deja claro lo que
algunos obstinados no querían entender.
Todos los poetas posteriores a
Garcilaso, y algunos anteriores como Mena, hicieron frecuentes referencias al
mundo clásico, pagano y cristiano, y con él a su lengua fundamental. Era lo
esperable, dada la atmósfera renacentista. Mena incluso llegó a poner en
circulación términos que eran puro latín, muchos de ellos ni siquiera
necesarios, e intentó asimismo conectar los nuevos y los viejos a distancia por
sus afinidades morfológicas: «a la moderna volviéndome rueda» (Lab., 92).
Pero dejando aparte su contenido, lo primero que choca en este verso, situado
entre dodecasílabos, es que cojea, porque le falta una sílaba. Los versos, como
las frases musicales, no suenan nunca aislados, sino enlazados con los
contiguos. Su musicalidad, en suma, es el resultado de una dialéctica. En
Góngora no existe jamás el verso renqueante, cacofónico o mal acentuado, ni el
hipérbaton arbitrario: la extrañeza producida por la dislocación sintáctica se
compensa siempre con la eufonía. Dámaso Alonso, que ha estudiado los recursos
de su lengua, ha mostrado que es siempre la sintaxis la que debe ceder, ponerse
al servicio de la expresión:
Esa montaña que precipitante
ha tantos siglos que se viene
abajo
inicia una célebre descripción
de Toledo tomada de Las firmezas de Isabela, comedia de Góngora que,
según Gracián, valió por mil. Es claro que el poeta ha necesitado forjar, o
rescatar, la palabra precipitante, un crudo participio de presente
latino, para darnos esa impresión de seísmo, a la vez inminente y congelado. El
lector normal no lo siente como invención gratuita sino hecha a la medida: la
palabra es insustituible, tanto, que no vuelve a asomar en toda la obra del
poeta.
Hemos repasado, aunque por encima, dos elementos constitutivos
del lenguaje gongorino: el hipérbaton (con su hermana menor, la anástrofe) y el
neologismo, que se combinan para conferir libertad y musicalidad a la lengua
algo rígida heredada por Góngora a fines del siglo XVI. Los neologismos puros o
de acepción son, a fin de cuentas, como el hipérbaton, recursos viejísimos
tomados del latín más rancio. Lo viejo olvidado puede resultar tan desconocido
e innovador como lo nuevo por descubrir.
Pero Góngora no se limita a
acariciar nuestro oído. Su portentosa imaginación lo lleva a aprovechar y
potenciar cuantos recursos le ofrece la retórica para con ellos elaborar
conceptos. Su lenguaje, con menos vocabulario que el de Quevedo, es normalmente
mucho más eficaz, porque no se deja nunca arrastrar por el torrente o la
ebriedad verbal,4 sino que se contiene hasta lograr el término
justo en el momento preciso:
A pocos pasos lo admiró no
menos
montecillo, las sienes
laureado,
traviesos despidiendo
moradores
de sus confusos senos,
conejuelos que, el viento
consultado,
salieron retozando a pisar
flores
(Sol. II, 275-280).
Dejando a un lado el acusativo
griego del montecillo «las sienes laureado», ¿a quién se le iba a ocurrir que
los conejos –mencionados por su nombre vulgar en diminutivo– pudieran consultar
cosa alguna? Y sin embargo el insólito participio, que en su día llamó la
atención de Dámaso Alonso, es una joya: nada puede dar mejor idea de ese mohín
que hacen conejos y liebres al detenerse para olfatear algún peligro, como si
efectivamente consultasen la opinión del viento antes de ir más lejos. Y cuando
el anciano pescador explica al peregrino su forma de vida en esa isla con forma
de tortuga situada en una ría, le señala así un rebaño de cabras:
Estas –dijo el isleño
venerable–
y aquellas, que, pendientes de
las rocas,
tres o cuatro desean para
ciento
(redil las ondas y pastor el
viento),
libres discurren, su nocivo
diente
paz hecha con las plantas
inviolable
(Sol. II, 308-313).
o de menos ahí es la prosopopeya, el que las cabras «deseen»
tres o cuatro más para alcanzar el centenar. La maravilla es la cláusula
absoluta encerrada en un paréntesis: redil las ondas y pastor el viento.
Sólo quien haya visto con qué prontitud obedece un rebaño al silbo de un pastor
puede captar la belleza y concisión insuperables de ese verso donde, con una
pura frase nominal, se pinta el hato de cabras seguras sobre el islote, al que
las olas sirven de redil protector, y el silbo del aire que les hace recogerse.
Eso son los conceptos gongorinos: criaturas retóricas de una perfección
sobrehumana y elaboradas con aportaciones de todos los frentes: fónico, léxico,
sintáctico y retórico.
Sin salir de las Soledades
podríamos poner cientos de ejemplos. Veamos otro igualmente rústico –de los que
molestaban a Jáuregui por el carácter doméstico del referente–, y que, con los
anteriores, demuestra hasta qué punto es falso que Góngora evite mencionar las
cosas por su nombre. Antes hemos visto conejos y cabras. Ahora será una gallina
con su prole amenazada por un milano:
¡Oh cuántas cometer piraterías
un cosario intentó, y otro,
volante!,
uno y otro rapaz, digo,
milano,
bien que todas en vano,
contra la infantería que
pïante
en su madre se esconde, donde
halla
voz que es trompeta, pluma que
es muralla
(Sol. II, 959-965).
Difícilmente se encontrará
texto donde la humilde gallina clueca aparezca tan ennoblecida: el concepto
apunta ya desde la imagen de cosario volante aplicada al milano, que intenta,
sin conseguirlo, arrebatar algún polluelo. Hay que recordar que en la España de
entonces los piratas eran frecuentes no solo en el mar sino también en las
playas. A fin de frustrar sus incursiones se creó el cuerpo de los atajadores o
jinetes de costa, que avisaban del peligro con hogueras o trompetas para que la
gente de paz se pusiera en salvo tras las murallas y la de guerra acudiese a
hacerles frente. En los versos citados la isotopía va creando una alegoría que
se perfecciona en la doble metáfora: voz que es trompeta, pluma que es
muralla. ¿Por qué se nos antoja magnífico este verso? Porque nos hace
escuchar el alarmado cacareo de la gallina, y el apresurado revuelo de los
pollos que corren a refugiarse bajo ella, alguno incluso asomando la cabeza
entre las plumas. El esquema sintáctico bimembre subraya la seguridad frente a
la asechanza. El poeta se refiere a los polluelos como infantería piante,
de nuevo con el neologismo imprescindible, y lo que era una simple escena de
corral se trans-muta en episodio épico. La realidad no es nunca prosaica: todo
depende del lenguaje con que se recrea.5
Hemos dicho aún muy pocas cosas esenciales de Góngora, porque
un poeta de su talla se presta más al disfrute que al análisis. No obstante,
hay un aspecto del hombre y del poeta que se debe destacar: Góngora es un
enamorado de la vida, un vividor. Las gallinas, las cabras, los conejos, como
los robalos, las aceitunas, el queso, las nueces y el vino, que aparecen en las
Soledades, le gustaban, se regodeaba recordando sus formas, colores y
sabores. No es que fuese un glotón, pero sí un epicúreo, un hombre de buen
humor y un ávido observador de cuantas maravillas encierran la naturaleza y el
arte. Y claro, un epicúreo, y más si es clérigo, en una España dominada por
inquisidores y neoestoicos, tenía que resultar escandaloso. Las censuras de que
fue objeto la primera edición de sus poemas, pocos meses tras su muerte, se
ensañaron con ellos, retorciendo los pasajes más inocentes, y no cejaron hasta
que la edición fue recogida. Parte de esa antipatía de origen ideológico
alcanza a Menéndez Pelayo.
 |
| Añadir leyenda |
Pero la fama de Góngora y la
afición que le mostraban intelectuales y poderosos –como el propio Conde-Duque–
pudieron remontar el obstáculo y dar vía libre a su difusión a partir de 1633,
en ediciones unas veces descuidadas, otras minuciosamente comentadas. Don Luis,
con todo, impulsado por la corte de sus admiradores, había tomado sus
precauciones, gracias a las cuales hoy podemos decir que su obra nos ha llegado
en forma tan satisfactoria o más que si él mismo la hubiera editado. En efecto,
Góngora, en medio de esa «hambre heroica» a que alude otro poema de David
Huerta, y de la que hay constancia sobrada en el epistolario, fue capaz de
revisar toda su obra –tras adquirir el cartapacio que la contenía, nótese bien–
y legarla bien depurada y anotada a la posteridad. Y lo más inusitado de tal labor
es algo que merece glosa: de todos los poetas de su tiempo, Góngora es el único
que ha intuido la importancia de la cronología en la creación poética. Al
corregir e ilustrar, con su amigo don Antonio Chacón, señor de Polvoranca, el
célebre manuscrito que conserva su obra, fue poniendo con extremo cuidado
fecha, epígrafe y a veces circunstancias de sus poemas, y tal información
constituye un tesoro inestimable. Hoy nada nos parece más natural que el hecho
de suministrar, un escritor, los datos pertinentes para facilitar la tarea de
los lectores y eruditos; no falta alguno que ha preparado en vida su propia
edición crítica, o puntualiza, casi pecando de exhibicionismo, los lugares y
hoteles donde escribió la primera y la última línea de una obra. En tiempo de
Góngora nadie lo hacía. Los epígrafes y las notas sí figuran en ciertas
ediciones; las fechas de composición, nunca, a menos que se deduzcan de otras
incluidas en los paratextos. Notas y epígrafes suelen referirse a personajes y
hechos externos. Las fechas, no: son un cordón umbilical que une los poemas a
su autor, trazando lo que Cernuda había de llamar el historial de un libro, un
cuadro completo de la relación que el poeta mantuvo, a lo largo de su vida, con
su oficio y con cada una de sus criaturas: no es lo mismo escribir un poema
cuando se vive como un canónigo, o racionero, que tal era Góngora en Córdoba,
que acosado por las deudas en Madrid; no es la misma la idiosincrasia de un
joven que la un viejo; ni tampoco la estética de un principiante que la de
quien ya ha compuesto las Soledades. Pero ese cuadro, como un
rompecabezas, tiene dispersos u ocultos sus elementos en la clasificación
genérica y sólo se recompone cuando se ordenan los poemas según su cronología.6
Lo que entonces se descubre es una lectura fascinante, casi novelesca,
imposible en ningún otro clásico: asistimos en 1580 a las primicias del poeta,
pedantuelo en la canción a Los Lusíadas, malicioso en «Hermana Marica» o
en las letrillas juveniles; lo seguimos en sus lecturas de petrarquistas
italianos, a los que imita e intenta superar sin creer mucho en sus doctrinas,
aunque se abstiene de escribir sonetos en sus dos primeros años productivos;
disfrutamos sus devaneos burlescos en los romances «Diez años vivió Belerma» y
«En la pedregosa orilla», donde no sólo pone en solfa el mundo carolingio del
viejo romancero, sino también el pastoril mucho más reciente; vemos brotar los
primeros romances moriscos y de cautivos, le escuchamos expresar su amor y
nostalgia por Córdoba en un soneto escrito durante un viaje a Granada, ciudad
con la que intenta cumplir en otro poema; nos divierte su parodia de un romance
acaso de Lope de Vega, que con 23 años, uno menos que Góngora, ya se perfilaba
como su rival; disculpamos que la pluma de un clérigo provinciano se ponga al
servicio de un poderoso, como el obispo de Córdoba. También percibimos la
temprana inquietud estética del poeta, que en 1586 hace una extraña experiencia
alternando en serio y en broma las coplas de un romance pseudomorisco, lo que
acabará por cuajar en un
inusitado sincretismo mucho después; le escuchamos reírse de sí en dos o
tres romances autobiográficos, o chancearse, en varios sonetos, de la flamante
corte madrileña, que visita por vez primera. De pronto, una canción seria
compuesta a la Armada Invencible nos recuerda que con ciertas cosas y ciertos
monarcas no se admiten bromas, y que al currículum de un poeta siempre le viene
bien mostrarse patriota cuando la ocasión lo requiere; un tono similar
observamos en el soneto dedicado al Escorial. El mismo año aparece toda una
revolución: un poema de irrisión mitológica, que por ahora queda incompleto. Al
propio tiempo brotan las letrillas epicúreas: «Ándeme yo caliente / y ríase la
gente», «Buena orina y buen color, / y tres higas al doctor», las irreverencias
hacia Toledo, la primera jácara de nuestra lengua, los textos ya marcadamente
antipetrarquistas, un soneto magistral a don Cristóbal de Moura, ministro
predilecto de Felipe II en sus últimos años, y un romance notable por su
novedad, «Murmuraban los rocines», cuyos ecos llegarán a los preliminares del Quijote.
Sigue así la musa traviesa de don Luis, entre burlas y veras, diversiones –un
romance, una décima y un soneto presentan al poeta jugando al naipe– y
obligaciones. En 1600 surge uno de los pocos poemas claramente religiosos,
compuesto por compromiso, luego un muy manierista soneto cuadrilingüe, una
especie de gaceta palaciega en décimas, otras letrillas picariles, una de ellas
anticlerical: estamos ante lo que Robert Jammes denominó «el poeta rebelde».
Góngora no deja descansar a la musa: en 1602 escribe un romance magistral de
asunto ariostesco, el de Angélica y Medoro. La corte está en Valladolid, y allá
va el poeta, a sufrir chinches y hedores de que dan cuenta varios sonetos y una
letrilla celebérrima: «¿Qué lleva el señor Esgueva?» También dejan huella en su
poesía los viajes a Cuenca y Ayamonte. Llega la jornada de Larache, tan poco
gloriosa, y Góngora no puede evitar la chacota, aunque un segundo intento le
inspirará una canción de lenguaje sorprendente. Discretea en décimas con varias
monjas amigas o familiares y hace recuento de las incomodidades sufridas en su
viaje a Galicia. Si la muerte de su sobrino carece de correlato poético, el
dolor por no haber conseguido justicia se muestra en los tercetos de 1609, «Mal
haya el que en señores idolatra», donde el poeta, harto de Madrid y de sus
covachuelas, recuerda la sátira de Juvenal para anhelar la mula que ha de
llevarlo a Córdoba. Allí compone una serie de villancicos que rebosan mucha más
gracia que devoción. El mismo año prueba la mano con la espléndida comedia que
recordamos antes (Las firmezas de Isabela) y un extenso romance
destinado a completar el inacabado de irrisión mitológica: sus víctimas son
Hero y Leandro. Muere la reina doña Margarita de Austria: hay que llorarla,
pero también hay que reírse de Écija, Baeza y Jaén, porque sus túmulos no están
a la altura de las circunstancias. Nuevo viaje a Granada, con vejamen de un
doctorando e irrisión de una moza casquivana. Góngora, liberado de la
asistencia al coro y seguro de su arte, se retira a su Huerta de don Marco y
escribe el Polifemo en 1612, al que seguirán las Soledades entre
1613 y 1614. La revolución está hecha, y la polémica, servida: a ella responden
décimas y sonetos. La lengua poética ha alcanzado su clímax; ahora sí que solo
cabe descender. Pero difícilmente se considerarán descenso romances como los
dedicados a la beatificación de santa Teresa, o al hidalgo pobretón que se
dispone a acompañar la corte en su viaje a Behovia con motivo de las bodas
reales, para no hablar de los sonetos que ponen en solfa la toma de la Mamora.
Tampoco la nueva tanda de villancicos, de 1615, desmerecen de los anteriores.
Llega 1617 y el poeta decide instalarse en Madrid, como capellán de honor de
Felipe III, a lo que lo inclinan buenos amigos. Pulsa el instrumento épico y
entona el Panegírico al Duque de Lerma, que no acaba de gustar al autor
ni al dedicatario, por lo que queda incompleto. Y entonces brota el último
prodigio de gran aliento: la Fábula de Píramo y Tisbe, de 1618, donde lo
serio y lo burlesco, lo lírico y lo épico, lo popular y lo culto se funden de
modo inextricable. Góngora pasa malos años, con aprietos y miserias
omnipresentes en su epistolario, desde ahora trasfondo cortesano y doméstico de
los poemas, que se ralentizan, se hacen más de circunstancias, aunque la
maestría perdura: «En la fuerza de Almería» y «Guarda corderos, zagala» son aún
de las creaciones más delicadas del romancero nuevo. Felipe III regresa de
Portugal, y se preparan fiestas en la Plaza Mayor, a las que Góngora concurre
con un romance jocoso. Al año siguiente, hace méritos con varios poemas áulicos
a la consumación del matrimonio entre el príncipe e Isabel de Borbón. Entre
1621 y 1622 mueren sus amigos y protectores, a quienes llora en sentidos
sonetos: el propio monarca primero, luego don Rodrigo Calderón, los condes de
Lemos y Villamediana. Felipe IV y el nuevo valido son una esperanza, pero los
apuros arrecian, y los poemas se van haciendo melancólicos: uno de ellos es la
letrilla «Aprended, Flores, en mí», cuyo primer verso juega con el nombre de su
amigo el marqués de Flores de Ávila, uno de los próceres más mencionados en el
epistolario. De repente, brota la última llamarada del genio: los sonetos «En
este occidental, en este, oh Licio» y «Menos solicitó veloz saeta», de 1623,
junto con otros entre guasones y sombríos que recuerdan a Olivares sus
incumplidas promesas. Vienen después unas cuantas poesías cortesanas y algunas
sátiras, escritas ya con desgana. El resto es silencio. Gracias al orden
cronológico hemos pasado, sin darnos cuenta, de lectores de la obra a
espectadores de la película con la vida y la evolución estilística de uno de
nuestros mayores poetas.
Una consideración de importancia, para terminar. Góngora
renueva tan a fondo el lenguaje literario de su tiempo que se le ha culpado de
impedir el desarrollo de la novela creada por Cervantes. Si fuere cierto,
habría que reconocer en ello, más que una culpa, un mérito por su parte, y
también por parte de su recepción. Los lectores de Góngora se dejaron subyugar
por aquel lenguaje insólito, lo imitaron, lo exportaron y lo adaptaron a lo que
era posible, es decir, a cualquier género excepto precisamente la novela de
corte moderno: la épica, la lírica, el drama, la oratoria sagrada. Góngora y el
gongorismo penetran así en todas partes, hasta en los rivales más acérrimos, y
llegan a los últimos confines del mundo hispano, lógicamente con distinta
fortuna. Lo que no era posible era superar aquel estadio, partir de él para
subir más arriba. Y sucedió lo que se sabe: tras la pleamar vino la resaca.
Primero en forma de epígonos, luego en forma de detractores, que son los
responsables del desierto poético en que quedó sumida la literatura española
durante los siglos XVIII y XIX, los mismos que duró el purgatorio de
Góngora.
Antonio Carreira